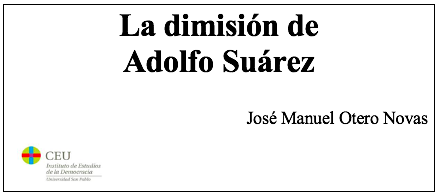El 30 de enero de 2021 el periódico El Mundo publicó el siguiente artículo:
Adolfo Suárez dimitió porque había caído desde una gran altura. Era una persona muy inteligente. Tenía una fortísima ambición política; me comentó en una ocasión que solo la de Carrillo era comparable a la suya; años después de haber dejado el Gobierno, Suárez me dijo con orgullo que siempre fichó a personas mejores que él. «Es cierto –le contesté–, éramos mejores que tú en algunos aspectos, pero tú sabías que nos ganabas en voluntad política, en aguante, en visión de la sociedad, en conexión con el pueblo, por eso no te preocupaba; en lo que realmente te interesaba como presidente, eras tú el que tenía la superioridad». Adolfo se sentía seguro de sí mismo, por eso no sentía la necesidad de eliminar a sus colaboradores brillantes.
Era monárquico-juancarlista, por considerarlo bueno para España, y también por gratitud a quien le hizo llegar a la cima. Desde el primer momento trabajó para asegurar el siguiente reinado de Felipe VI; su lealtad con el Rey, sé que le llevaba a no ocultarle lo desagradable.
Tenía un gran sentido de Estado. Para evitar estados de excepción en el País Vasco durante las primeras elecciones, me encargó una negociación con ETA. No juzgó necesario decirme los límites de nuestras cesiones (yo los conocía), pero en cambio sí que me escribió las líneas formales que yo no podría traspasar para salvar la dignidad de las instituciones.
Era un patriota. Al comenzar a redactarse la Constitución en las Cortes, todos los grandes consensos ya se habían logrado, estaban en rodaje (Corona, partidos, sindicatos, sufragio universal, ley electoral, elecciones, Parlamento bicameral, confianza del Congreso, reconciliación, pactos derechos humanos, comunicación libre, renuncia presentación obispos, Consejo Europa, solicitud a la UE, preautonomías….). Y él era su promotor y conseguidor; faltaba reflejarlos en la Carta Magna y siguió pilotándolo mediante instrucciones a los representantes de UCD. La Transición (y la Constitución) fueron su obra. Pero para hacerla perdurable, él quería que apareciera como trabajo de todos; lo hablamos un día, pensamos que una fórmula para lograr ese efecto sería condecorar a los miembros de la ponencia constitucional del Congreso. Yo fui el encargado de ir preguntando uno a uno si aceptaban la distinción (entonces temíamos que alguno lo rechazara). De ahí que no se hable del «padre» de la Constitución, sino de los «padres», marginándolo a él.
Las Fuerzas Armadas no le impidieron hacer nada de lo que proyectaba. Él tenía finura, como de orfebre, para valorar día a día lo que debía plantear sin provocar su salto.
Poseía grandes cualidades para liderar masas; en dos años y medio convocó y ganó dos referéndum, con votaciones impresionantemente positivas a su favor. Y al mismo tiempo tenía un encanto y habilidad especial para seducir y dirigir pequeños grupos. Esta segunda cualidad creo que acabó perjudicándole, porque le resultaba más cómoda. Su éxito pasó a los libros de historia, pero si se me permite la imagen, la Constitución cerraba una etapa divina y teníamos que pasar a lo humano; quizá debería haberse vuelto a casa, pero su ambición, que yo apoyé, le retuvo. Aunque ya le había pedido dejar Presidencia, le razoné que, para que su liderazgo subsistiera, debía hacer como Cánovas, quien fue «centrista» para restaurar la Corona y aprobar la Constitución, pero acto seguido dejó la izquierda a Sagasta y él encarnó la derecha del nuevo Régimen. Otros y yo, también le recordamos que habíamos hecho la Transición con los votos que nos dio el centro derecha y por exigencias del consenso habíamos gobernado mirando mucho hacia la izquierda. Era hora de atender a nuestro electorado. Durante la Transición consentimos la ficción de que la UCD tenía en su seno todo el abanico político del Parlamento alemán, el Bundestag.
Suárez (me o nos) hizo caso. Disolvió las Cortes, convocó elecciones, hizo una campaña que resumió en su discurso final en TV, donde contrapuso el Humanismo Cristiano de UCD al marxismo del PSOE, y, contra muchos pronósticos, volvió a ganar. A continuación formó un gobierno del que eliminó a los hipotéticos sublíderes de aquellas supuestas tendencias de UCD. Comenzó pues esa etapa postconstitucional siendo Cánovas.
Pero poco a poco yo fui viendo desde Educación que volvía a jugar a los pequeños consensos, dentro y fuera de UCD. Le envié desde Educación varios informes críticos, que no consiguieron cambios.
Hizo un giro notable volviendo a la ficción de que el partido UCD era como el Bundestag, y creó una llamada «Comisión Permanente», donde colocó digitalmente a los «sublíderes» de las presuntas tendencias. Yo me levanté en el Comité Ejecutivo negándome a reconocer aquel poder fáctico extra-estatutario. Pero continuó con ellos y, lejos de apaciguarlos, conforme a lo que ya en la antigüedad escribió Tucídides, aquellos «barones» que él designó se crecieron y le reclamaron sumisión en una famosa «casa de la pradera».
Presentó una moción de confianza en mayo de 1980 y nos leyó en el Consejo su discurso de «generalización, uniformización y aceleración» del proceso autonómico, tres principios opuestos a lo que aún sigue expresando la Constitución. Me pronuncié por ello largamente en contra. Así abríamos una «espiral diabólica», pues habíamos justificado las autonomías en la necesidad de respetar los hechos diferenciales, lo cual haría que las regiones «diferentes» vendrían a reclamarnos más para atender su diferencia. En cuanto lo concediéramos deberíamos extenderlo a las demás por el nuevo principio de igualación que creábamos, y así sucesivamente hasta violar la Constitución; pero finalmente, los «diferentes», para satisfacer su ansia distintiva, nos demandarían la separación. Yo era considerado muy autonomista y mi intervención impactó a Suárez, que no me respondió, y me cesó la primera semana tras la vuelta del verano.
Ese Suárez de 1980 me resultaba desconocido. Cambió tres veces de ministros, y presentó dos mociones de confianza al Parlamento. En la segunda, los cesados hubimos de escucharle que había constituido el «mejor de los posibles gobiernos de UCD», lo cual era interpretable como que los destituidos éramos quienes impedíamos la excelencia de su anterior Gobierno. El Suárez con quien yo colaboré siempre habría tachado esa frase en el borrador del discurso que le presentaran, pero ya no era el mismo.
Suárez conoció que no solo había «inquietudes» militares, sino que al Rey le llegaban quejas contra él, de militares y civiles. Consideró que, como a Maura, le «falló el muelle real» y ello, en su situación, le hizo dimitir aquel 29 de enero de 1981.
Aunque dimitió con «grandeza». Nos pidió al comité ejecutivo de UCD que propusiéramos a Leopoldo Calvo Sotelo para sustituirle. Comenzó la sesión a las 17 horas y solo a las dos de la madrugada consiguió nuestra aprobación, tras reiteradas e intensas demandas suyas. Hacia 1990 le pregunté por qué tanto empeño en favor de Leopoldo y me contestó que «sin duda era el mejor». Le repliqué que parecía no darse cuenta de que estaba hablando conmigo, porque a mí siempre me había expresado el bajo concepto político que tenía de Leopoldo. No me lo confesó, pero sin duda propuso a Leopoldo porque suponía que, por su apellido, contaría con apoyo en las Fuerzas Armadas y evitaría el golpe («no quiero que el sistema democrático sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España», dijo por TV al despedirse). Y acertó, pues un factor importante del fracaso del 23-F fue que el militar de mayor prestigio en los cuarteles manifestó aquella tarde donde convenía que no se debía hacer un pronunciamiento militar cuando «un Calvo Sotelo» estaba propuesto para presidente del Gobierno.
José Manuel Otero Novas, Presidente del IED, subsecretario técnico del presidente, ministro de la Presidencia y de Educación.